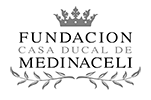Panteón de los Adelantados Mayores de Andalucía
Cartuja de Santa María de las Cuevas, Sevilla
La capilla y el claustro del Capítulo de la Cartuja de Santa María de las Cuevas reúnen hoy un excepcional conjunto de monumentos sepulcrales de la Casa de Ribera. El conjunto es extraordinario en muchos sentidos: por la diversidad de tipologías sepulcrales que concentra; por pertenecer todos los monumentos a un mismo linaje; pero, sobre todo, por la excelente calidad artística de sus dos piezas fundamentales, los sepulcros renacentistas de Pedro Enríquez de Quiñones y de su mujer, Catalina de Ribera.
La vinculación de la casa de Ribera con la Cartuja se remonta a la persona que se tiene por su fundador, Per Afán de Ribera el Viejo, y el contexto en que este vínculo se genera es el de su promoción, durante el reinado de Enrique III (1379-1406), como instrumento de la autoridad monárquica para pacificar la vida sevillana alterada por las pugnas que, por el control de la ciudad, enfrentaban a dos facciones de la nobleza lideradas por el señor de Marchena, Pedro Ponce de León, y el conde de Niebla, Juan Alfonso de Guzmán. Esta función pacificadora la compartió con el que fue el intermediario oficial del monarca en dicho conflicto, Gonzalo de Mena y Roelas, quien, desde el obispado de Burgos, fue promovido por Enrique III al arzobispado de Sevilla, en 1394. Dos años después, el mismo rey, durante su estancia en la ciudad, concedió a Per Afán de Ribera el Adelantamiento Mayor de Andalucía y, poco después, ponía bajo su exclusiva jurisdicción a los jurados del cabildo hispalense. El flamante Adelantado detentaba, desde 1386, la Notaría Mayor de Andalucía y una de las veinticuatrías del cabildo sevillano, concurrencia de oficios y potestades que lo convertían en el principal agente de la autoridad real en el reino de Sevilla.
En esa misma década final del siglo XIV, el arzobispo Gonzalo de Mena llevó a cabo dos iniciativas extramuros de la ciudad: la fundación de un hospital para negros desvalidos, germen de la hermandad de Los Negritos, y la erección de un convento en la vega de Triana en torno a la ermita que veneraba la imagen de la Virgen de Santa María de las Cuevas, advocación nacida, según la tradición, de su hallazgo, durante la conquista de Sevilla, en una de las cuevas que la actividad alfarera creó en esta vega donde le habrían rendido culto los cristianos durante la dominación árabe. La primera cesión de esta ermita la hizo a los franciscanos a quienes se la permutó por unos terrenos en el Aljarafe, con el fin de entregarla a la orden de los Cartujos que contaba con una protección singular de la Corona. El año 1400 tomaron posesión de la ermita los primeros monjes procedentes del monasterio del Paular, el primer cenobio de la orden de San Bruno construido en España, fundación casi póstuma del rey Juan I, por lo que su desarrollo se debía enteramente a su hijo, Enrique III.
Apenas tuvo tiempo el arzobispo de organizar esta nueva fundación conventual, pues en 1401 murió en Cantillana huyendo de la peste que se había desatado en Sevilla. El Gran Cisma de Occidente complicó la provisión del arzobispado sevillano hasta que en 1403 se logró un consenso entre el rey Enrique III y Benedicto XIII (papa Luna) en la persona del que hasta entonces había sido obispo de Ávila y nuncio del pontífice en España, Alonso de Egea, quien, por sus funciones ante el pontífice, estuvo ausente de la diócesis hasta mayo de1410 (D. Caramazana, 2021, p. 170). Entretanto, en 1407, el albacea testamentario de Gonzalo de Mena, el canónigo de la catedral, Juan Martínez de Victoria, se vio obligado a entregar al regente Fernando de Aragón, los fondos que el prelado le había dejado para la fábrica de la Cartuja, con el propósito de financiar la campaña que culminaría con la conquista de Antequera y que le daría a este futuro rey de Aragón el sobrenombre por el que es conocido.
La presencia en la diócesis del nuevo arzobispo, que se asentó en Sevilla, en 1410, tras haber participado en la campaña antequerana, reactivó el proyecto de la Cartuja, pero, aunque éste había conseguido que el pontífice, en 1409, compensara a la orden de San Bruno con las tercias reales de algunos lugares del Aljarafe, la dificultad de su cobro impedía proseguir la fábrica, al menos la de su iglesia principal, por lo que se vieron obligados a buscar un nuevo protector. Así, en 1411, al tiempo que enterraban a Gonzalo de Mena en la capilla de Santiago de la catedral (D. Caramazana, 2021, p. 173), los cartujos firmaron un contrato con el Adelantado Mayor de Andalucía, Per Afán de Ribera el Viejo, por el que este se comprometía a construir a su costa la iglesia principal del convento y a asignarle como dotación una renta perpetua a cambio del ius patronatus y del derecho de enterramiento para él y sus descendientes. La obra de la iglesia concluyó en 1419, según una inscripción que el nuevo patrono mandó colocar sobre su arco toral (Baltasar Cuartero, I, p. 575).
Si atendemos a la muy conflictiva relación que Baltasar Cuartero describe en su Historia de la Cartuja entre la Casa de Ribera y la comunidad monástica en el siglo XV, no deja de sorprender que, en 1490, el IV Adelantado Mayor de Andalucía, Pedro Enríquez llegase a un nuevo acuerdo con el prior de la Cartuja por el que obtenía, para sí y sus descendientes, el derecho de enterramiento en la recién construida sala del Capítulo, la edificación más moderna —edificada en gótico-mudéjar— y noble —nuevo lugar de reunión de la comunidad— del conjunto monástico. Don Pedro buscaba garantizar una morada para la eternidad para el nuevo linaje fundado por su segundo matrimonio con Catalina de Ribera, toda vez, que la del primero tenía ya derecho de enterramiento en la iglesia principal, donde estaba ya sepultada su primera mujer, Beatriz de Ribera, la hermana mayor de Catalina y donde era previsible que lo hiciera su hijo Francisco, el llamado a suceder en el mayorazgo de la Casa y en el Adelantamiento. Sin embargo, éste murió, en 1509, sin sucesión, por lo que acabó sucediendo en ambos el primogénito del segundo matrimonio, Fadrique Enríquez de Ribera —más conocido por el título de marqués de Tarifa que le concedió en 1514 la reina Juana— de suerte que estos dos espacios nucleares del monasterio devinieron mausoleos de un solo linaje.
Aunque no sabemos desde cuando acariciaba don Fadrique la idea de erigir un conjunto de monumentos sepulcrales a la memoria de sus padres y ancestros, determinados indicios invitan a pensar en una lenta maduración. Para Walter Kruft, el marqués de Tarifa persiguió emular y superar el sepulcro del obispo Diego Hurtado de Mendoza —primo hermano de su madre, Catalina de Ribera— que Domenico Fancelli había instalado en la Capilla de la Antigua de la catedral de Sevilla en 1510 (1977, p. 330). En 1517, obtuvo del papa León X un breve por el que concedía “25 años y 25 cuarentenas de perdón a todos los fieles que, confesados y comulgados, visitaran la capilla del capítulo de monjes de las cuevas, rezando 5 veces un padrenuestro y un Ave María, rogando a Dios por las ánimas de los sepultados en dicha capilla y por las de sus descendientes” (B. Cuartero, II p. 565). Es muy posible, por tanto, que, dos años después, durante su doble travesía por Italia, a la ida y a la vuelta de su peregrinación a Jerusalén, fuera buscando modelos para los monumentos sepulcrales, aunque el laconismo de su diario de viaje nos impida afirmarlo. Pese a que en este diario solo parece conmoverlo la florida labor marmórea de la fachada de la Cartuja de Pavía, sin duda, debió ver en Roma, donde paró tres meses, el sepulcro en arco de triunfo del papa Pablo II que habría servido de modelo para el de Fancelli y la difusión que este tipo de sepulcro parietal tenía ya en Italia, tipología que en España, hasta entonces, solo habían utilizado dos prelados y estrechos parientes suyos, tío y primo carnal de su madre respectivamente: el Gran Cardenal Mendoza y el arzobispo Hurtado de Mendoza (M.J. Cantera, 1987, 115).
Sea como fuere, el marqués de Tarifa debía tener una idea muy precisa del tipo de sepulcro y de discurso iconográfico que deseaba para sus padres, cuando paró unas semanas en Génova, antes de continuar viaje hacia Sevilla. Nada de lo realizado en Génova ni de la obra anterior de los dos escultores que seleccionó, Pace Gaggini y Antonio María Aprile, tienen relación con los sepulcros que labraron para el marqués de Tarifa, lo que permite suponer que el programa lo elaboró el propio marqués de Tarifa, bien verbalmente o, con mayor probabilidad entregándole unas trazas. De hecho, ocho años después, cuando encarga a Antonio María de Aprile y sus socios —Pace Gaggini había muerto ya— los mucho menos trascendentes sepulcros de sus ancestros, el notario en el contrato suscrito da fe de haber recibido “una memoria y tres dibujos”, claro indicio de que documentos similares debieron recibir los marmolistas en los mucho más complejos monumentos paternos.