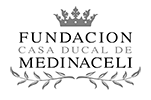Este lienzo de gran formato, firmado y fechado por el pintor francés Alexandre Prevost en 1875, representa el canto del cisne de una de las iconografías de mayor fortuna de la Sevilla romántica, fijada por la mirada foránea de británicos, franceses y alemanes, en la década de 1830, como ilustración de los libros de viajes que, la revolución del mundo del grabado calcográfico puso, a precios asequibles, al alcance del público burgués de la Europa nórdica. Un público cuyo imaginario se había construido en la veneración que del mundo medieval y la atracción de lo oriental transmitía la literatura de evasión —con el pionero Ivanhoe, de torneos y cruzadas, de Walter Scott como el libro más leído de toda la centuria—, sensibilidad sobre la que se consolidarían los estereotipos de los caracteres nacionales y de los rasgos diferenciales de los pueblos como histórica amalgama de culturas cuyo molde se habría forjado en dicho periodo. La fisonomía peculiar de los españoles tendría así su reflejo en un espectáculo de naturaleza morisca y nobiliaria en tanto que su origen, como se sostenía a mediados del siglo XIX, sería una mutación introducida por la nobleza musulmana de las luchas romanas de gladiadores y practicada por la nobleza castellana, siguiendo el ejemplo del Cid, para demostrar que aventajaba a aquella en esfuerzo y valor (J. A. González Alcantud, 1999, pp. 72-74). En Sevilla, será otro escocés, David Roberts, el que en su viaje de 1832-33, establecerá el modelo que tuvo más éxito (F. Olmedo Granados, 2003, pp. 113-161), del que este lienzo exagera algunos ragos: una agitada escena de una corrida de toros en primer plano, con la suerte de varas y, singularmente la caída del picador, como principal protagonista, rodeada de la arquitectura de una plaza inconclusa, que la asemeja a la ruina arqueológica de un circo, con la catedral como fondo y metáfora de la fusión del gótico y lo morisco, a la que asiste un público bullicioso y pintoresco.
Apenas un año después de la ejecución de este lienzo, el arquitecto municipal Juan Talavera y de La Vega inició las obras que harían imposible volver a tomar esta vista del natural, pues entre otras muchas transformaciones, implicó el cierre del anillo con una nueva grada de cuarenta arcos, obra completada en 1881. Esta circunstancia, junto con la irrupción de la fotografía, se han aducido como causas de la desaparición de este modelo iconográfico que había tenido su momento de esplendor a mediados de siglo, bajo el patrocinio de la flamante corte de los duques de Montpensier.